
Geovisualizador de los Proyectos de Hidrógeno «verde» en América Latina
Este geovisualizador tiene el propósito de documentar y ayudar a dimensionar las implicaciones que la ola de expansión de la industria del hidrógeno verde en nuestra región.

Este geovisualizador tiene el propósito de documentar y ayudar a dimensionar las implicaciones que la ola de expansión de la industria del hidrógeno verde en nuestra región.

En Montevideo debatimos el avance del hidrógeno verde en América Latina junto a sindicatos, organizaciones y especialistas. Disponible en YouTube.
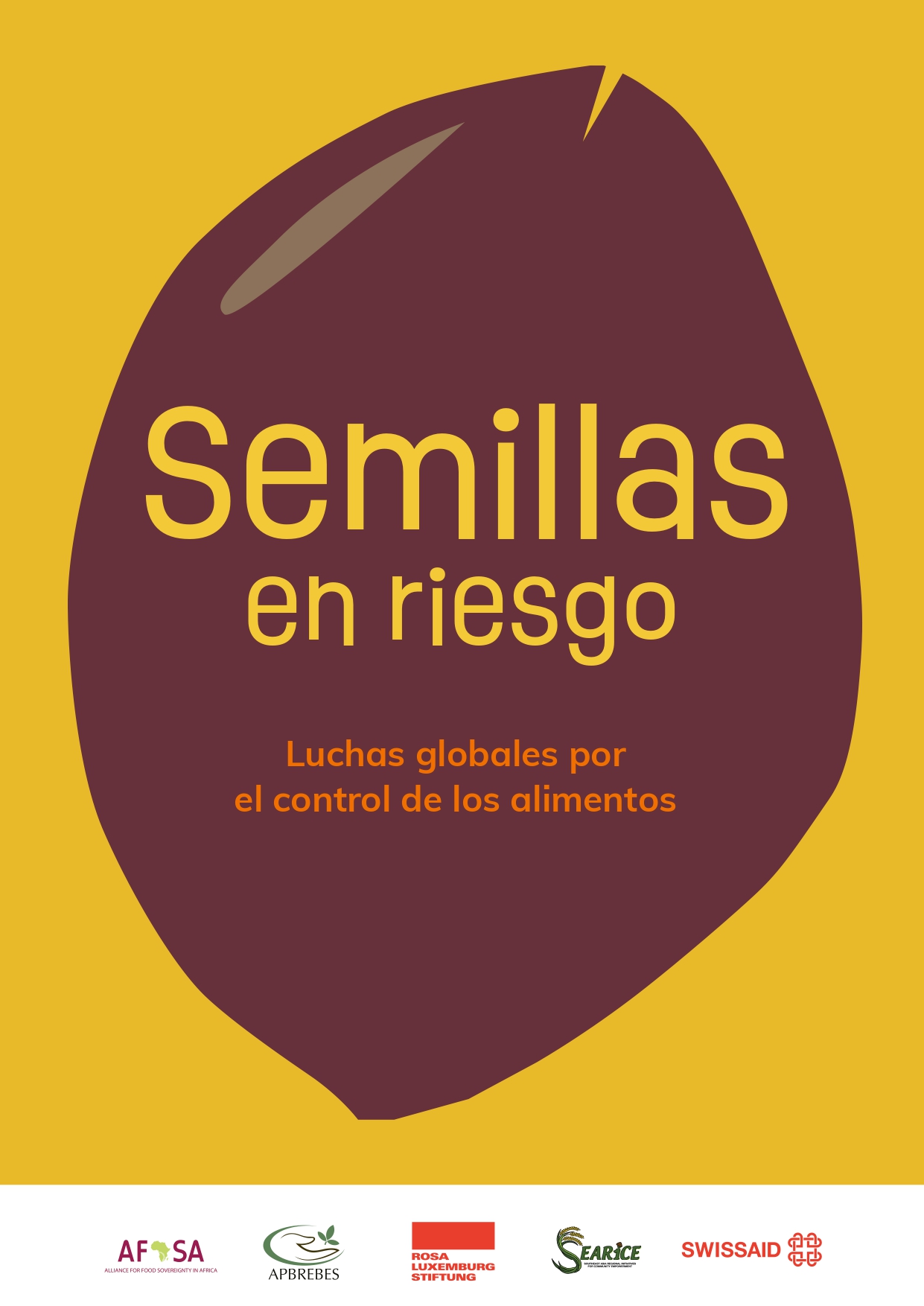
El dossier pone de manifiesto la concentración del mercado de semillas en manos de unas pocas grandes empresas y los riesgos que ello plantea, en particular para la seguridad alimentaria

Este nuevo libro busca ser una herramienta para pensar la cuestión alimentaria a partir de metodologías participativas y reflexiones conceptuales que abordan la intersección entre Alimento, Política y Comunidad.

Lanzamos Semillas en Riesgo, un poderoso alegato en favor del papel vital de las semillas de los agricultores en la seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad.
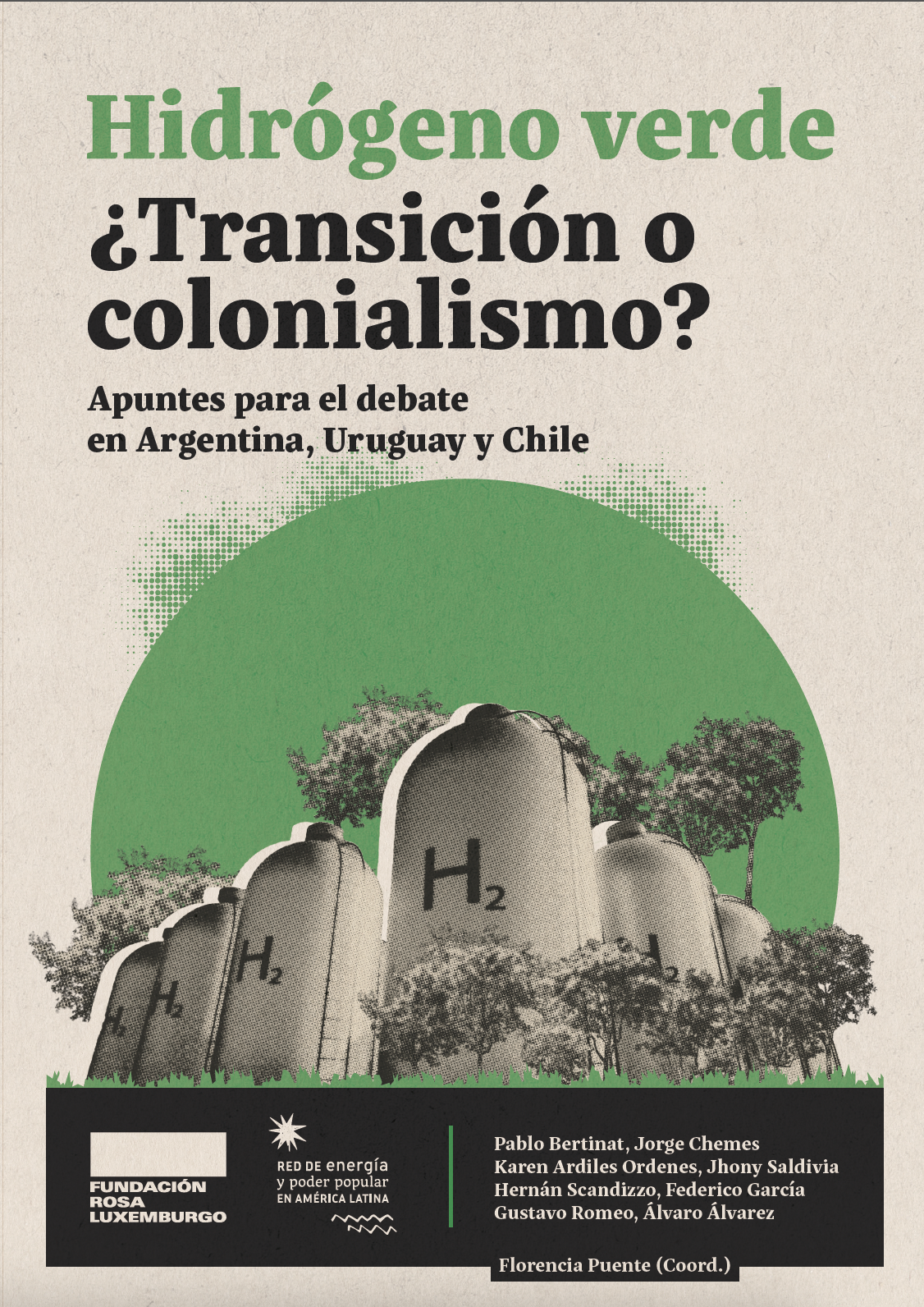
Este dossier no ofrece respuestas cerradas, sino que propone un conjunto de hipótesis para pensar los conflictos socioecológicos y distributivos que acompañan la expansión del hidrógeno verde.
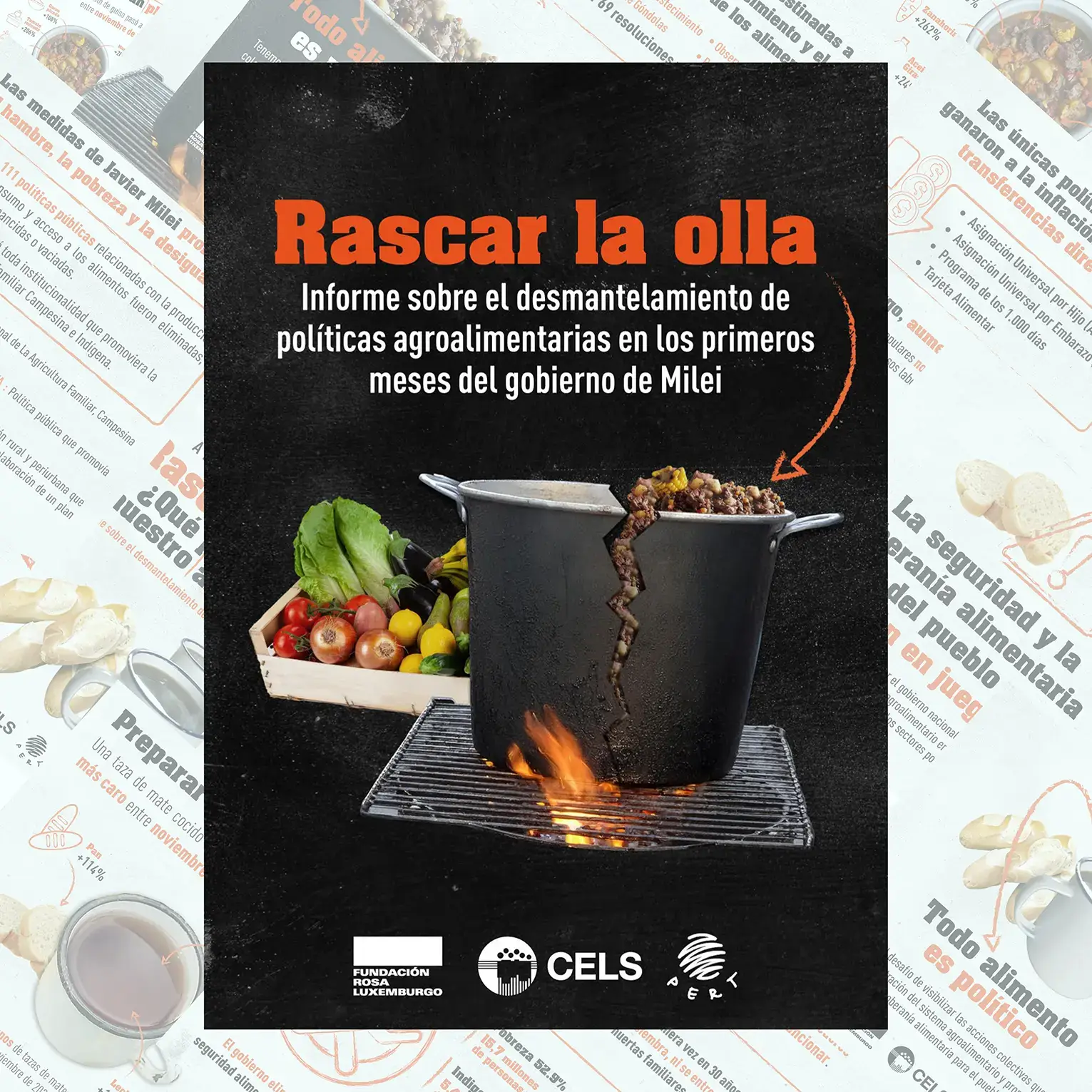
Informe sobre el desmantelamiento de políticas agroalimentarias en el gobierno de Milei

El 16 de octubre es el Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos contra las transnacionales, y es un día para amplificar la demanda de soberanía

En el contexto actual de crisis ambiental y social, la noción de Estado Ecosocial se presenta como una guía esencial para la reorganización de nuestras instituciones centrales.
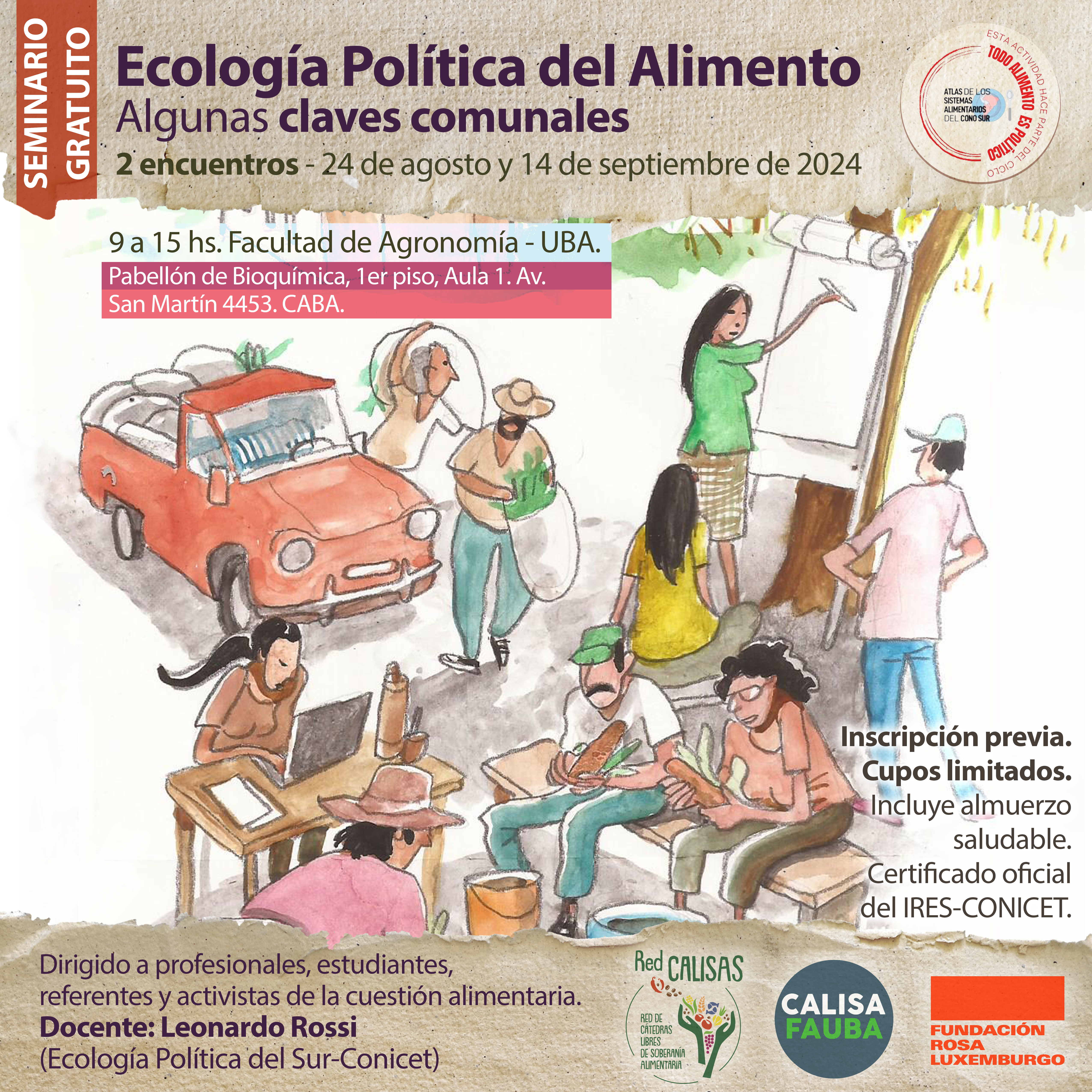
Abrimos la inscripción a este seminario en el que nos proponemos trazar una ecología política del alimento utilizando a la noción marxiana de metabolismo social como vía privilegiada para elaborar