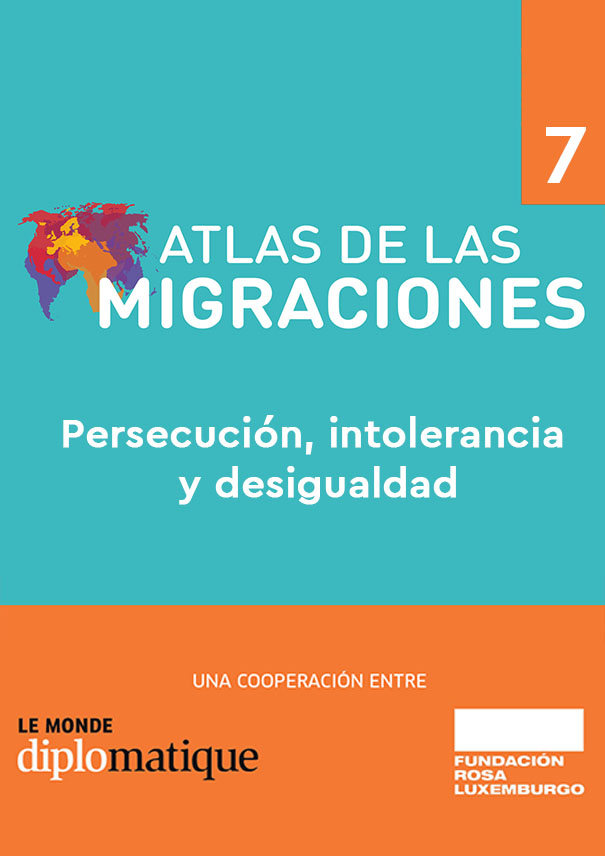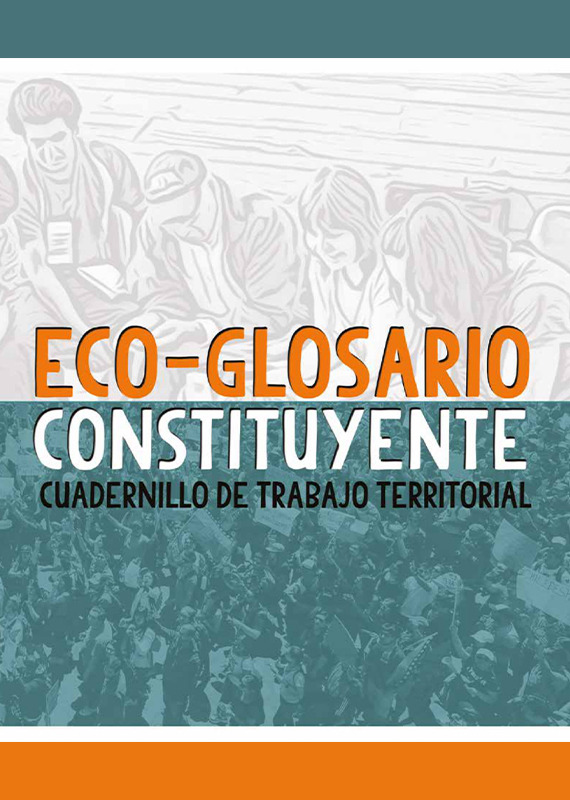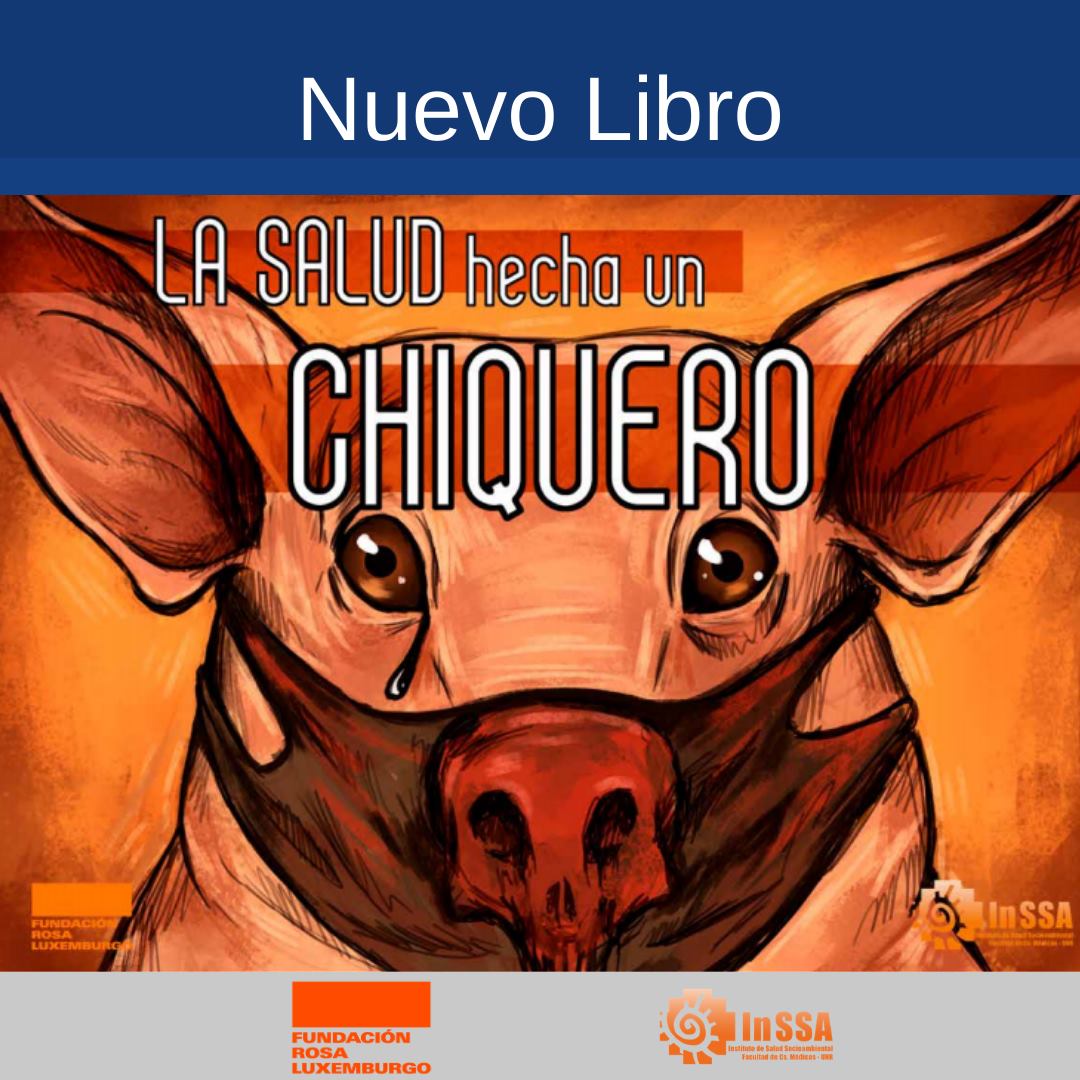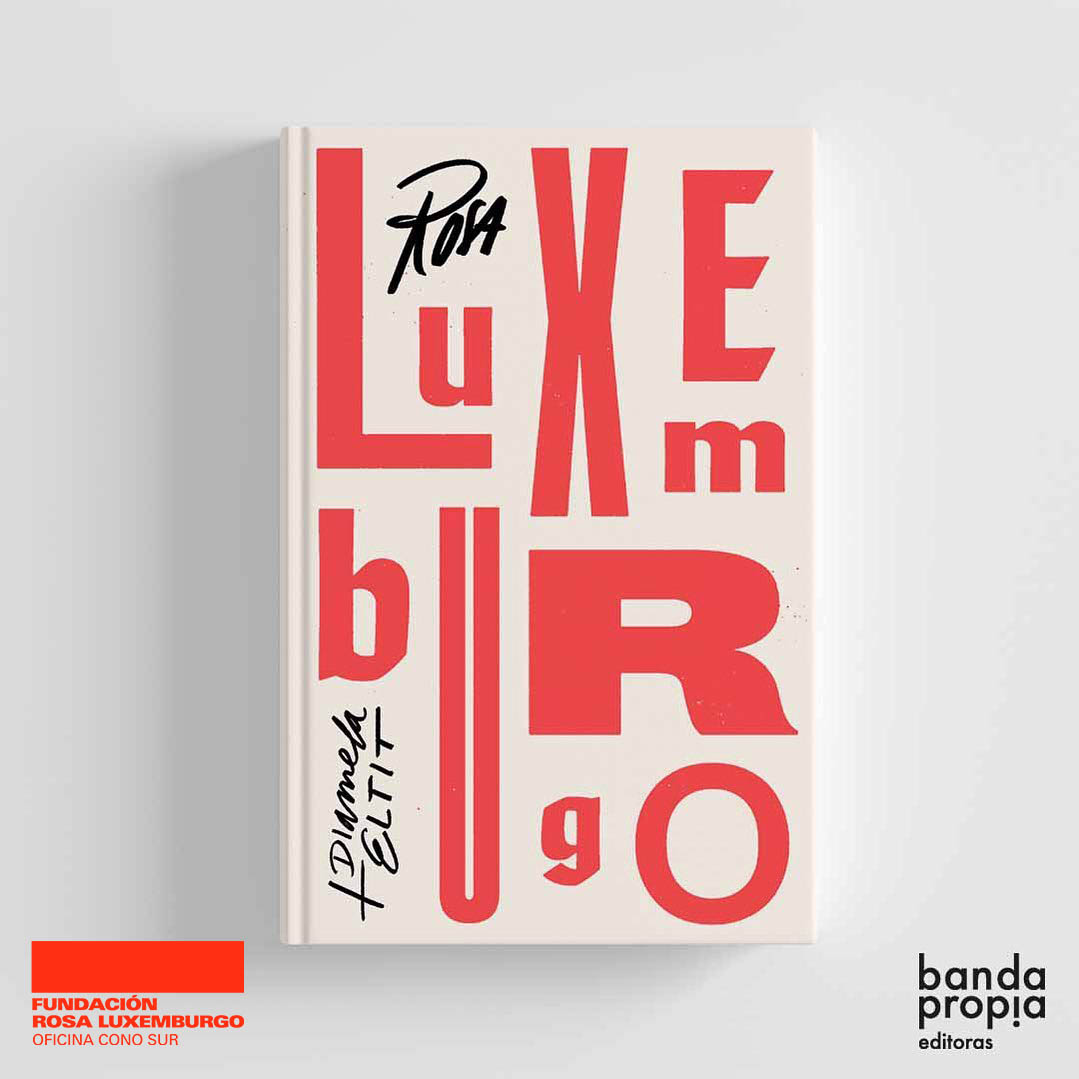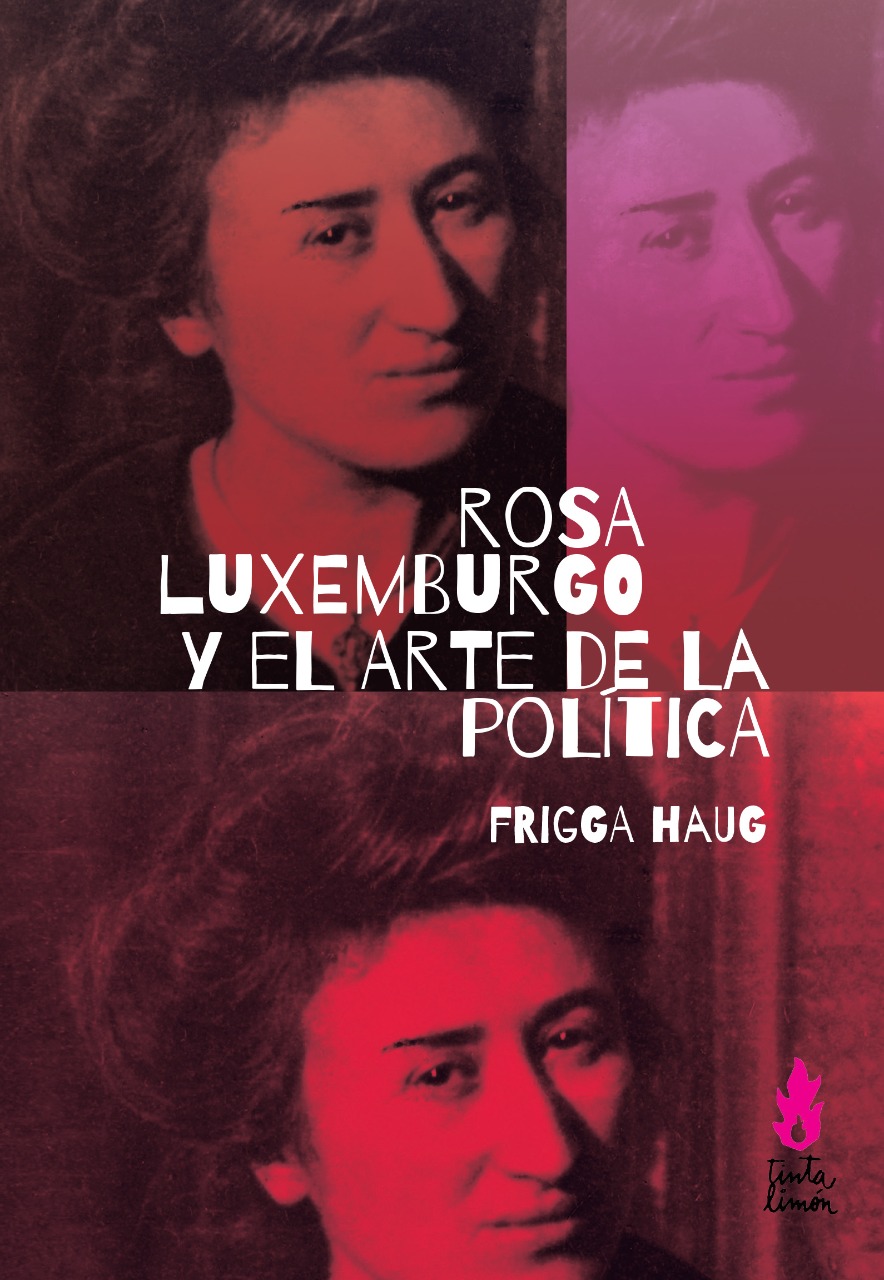24 Nov Atlas de las migraciones 7
Les migrantes en el mundo se encuentran cada vez más amenazados por el ascenso de nacionalismos de derecha que les construyen como responsables de los problemas actuales. Esto se produce en el marco de la vigencia de políticas expulsivas, como las deportaciones, y de desigualdades...